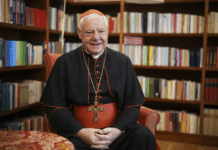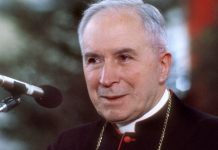Tomado del blog de Sabino Paciolla en entrevista a la profesora Geraldina Boni
Munus y ministerium: ¿Hasta qué punto son sinónimos? ¿Qué peso tuvo el uso de estos términos en la abdicación de Benedicto XVI?
Con base en los textos normativos y los documentos del Magisterio eclesiástico, la doctrina más autorizada sostenía en tiempos nada sospechosos que los vocablos munus y ministerium son en buena parte sinónimos, diferenciándose apenas en mínimos matices. Basta pensar en los estudios, que se remontan a una treintena de años atrás, de canonistas de prestigio internacional como el cardenal Péter Erdö y monseñor Juan Ignacio Arrieta. Ninguno niega ciertamente que la renuncia de Benedicto XVI, que leyó el 11 de febrero de 2013, contiene elementos de ambigüedad que podrían dar lugar a malentendidos, entre ellos el empleo de los dos términos mencionados en la propia declaración. De todos modos, ello no es motivo suficiente para justificar que se violente o instrumentalice el sentido de las palabras con miras a afirmar que Ratzinger sólo habría renunciado al ejercicio activo de su primado. Y esto por diversas razones. Para empezar, sería una decisión contraria al derecho divino, el cual por el contrario plantea la renuncia integral al cargo petrino; es decir, a todas las prerrogativas que éste comporta, a fin de salvaguardar la unidad de la Iglesia. Por otra parte, la renuncia al mero ministerium (y no al munus, según teorizan algunos) supondría un gesto gravemente dañino e irresponsable, porque podría suscitar dudas sobre la validez de los actos de su sucesor. Todo lo contrario: tiene que estar plenamente garantizada, pro bono animarum, la continuidad de los actos de gobierno de la Iglesia universal. Este detalle, además, revela el cortocircuito al que lleva la mencionada teoría, porque se podría alegar que Francisco ejerce de forma legítima el ministerio petrino precisamente para garantizar la continuidad del regimen Ecclessiae. Por último, no se pueden desestimar los escritos y declaraciones de Joseph Ratzinger, en los que en numerosas ocasiones ha confirmado la validad de su renuncia al pontificado, prometido obediencia a su sucesor y reconociendo la plena legitimidad del mismo. La descontextualización y tergiversación de tales afirmaciones del Papa emérito disimulan astutamente las que desmienten de forma palpable ciertas reconstrucciones fantasiosas; son posturas incorrectas e inaceptables.
Al no haber existido nunca en la Iglesia de siempre diferencia entre munus y ministerium, ¿a qué se debe que Juan Pablo II la introdujera en el derecho canónico?
Es falso que Juan Pablo II introdujese en el nuevo Código de Derecho Canónico la distinción entre munus y ministerium. Las actas de los trabajos preparatorios del Códex Iuris Canonici se publicaron ya durante el proceso de elaboración del Código, y también las actas de las reuniones –que se remontan sobre todo a los años sesenta y setenta del siglo pasado– de las comisiones que se encargaron de estudiar cuestiones específicas, se dieron a conocer públicamente en la revista Communicationes, editada por el Dicasterio (ex Pontificio Consejo) para los Textos Legislativos. Basta consultarlos para verificar la inexistencia de tal contraposición supuesta entre uno y otro vocablo. Por otra parte, recuérdese que el actual canon 332 § 2 se insertó originalmente en el 34 § 2 del primer esquema, del año 1969, de la Lex Ecclesia Fundamentalis, proyecto destinado a esbozar una especie de carta constitucional de la Iglesia, proyecto que más tarde abandonaría el papa polaco. Lo cual tuvo la consecuencia de que algunas disposiciones del proyecto confluyeron en el nuevo Código de Derecho Canónico. Y entre ellas está ni más ni menos la relativa a la abdicación del cargo de pontífice. Entre los integrantes del coetus que se ocupó en concreto de formular el primer esquema de la Lex Ecclessiae Fundamentalis no estuvieron ni Karol Wojtyła ni Joseph Ratzinger. Quienes sostienen que fueron ellos los que inspiraron y redactaron de su puño y letra el texto del canon 332 § 2 deberán por tanto demostrarlo aportando los documentos pertinentes, teniendo presente que el proceso de elaboración del código vigente está publicado, y que no sólo intervinieron los obispos de todo el mundo, sino peritos canonistas y de otras instituciones eclesiásticas (dicasterios de la Curia Romana, universidades y facultades de teología, conferencias episcopales, superiores de órdenes religiosas, etc.).
Por lo que respecta a Universi Dominici gregis, ¿cuál es su ámbito de aplicación? ¿Tiene validez únicamente antes del cónclave y durante el mismo, o puede tener carácter retroactivo una vez elegido el Pontífice?
El canon 335 del Código de Derecho Canónico remite a las «leyes especiales» promulgadas para regular los casos en que la Sede Romana está vacante por muerte o renuncia del Papa y para cuando la Sede esté totalmente (prorsus) impedida. Es notorio que el legislador se limitó a promulgar la ley especial que regula la vacancia de la Sede Apostólica y la elección del Romano Pontífice. O sea, la constitución apostólica Universi Dominici gregis del 22 de febrero de 1996, parcialmente modificada por Benedicto XVI con dos motu proprios: el del 11 de junio de 2007 (De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis), y el 22 de febrero de 2013 (Normas nonnullas). Por otra parte, hasta la fecha jamás se ha promulgado una ley que regule las situaciones en que la Sede Romana esté prorsus impedita: laguna que resulta particularmente grave en el ordenamiento canónico y me ha llevado a promover que se constituya una comisión internacional de especialistas que elabore un proyecto legislativo ad hoc que contemple la intervención del colegio cardenalicio para declarar la excepcionalidad de la situación, sobre todo en la hipótesis de la inhabilitación provisional o permanente del Sumo Pontífice (el texto y las conclusiones del subsiguiente debate de la ciencia canónica son accesibles y pueden consultarse en la siguiente dirección de internet: https://mucchieditore.it/wp-content/uploads/Open-Access/Zuanazzi-Anima-7-OA.pdf. La premisa y el ámbito de aplicación de Universi Dominici gregis son patentes: la constitución apostólica da por supuesta la muerte natural del Papa o su renuncia válida; en otro caso no es posible. Por lo que se refiere a la aplicación, consiste en una ley especial habida cuenta de sus destinatarios, que son los cardenales, en concreto los electores que no hayan cumplido ochenta años y hayan votado en el cónclave. Como vemos, la efectividad de la constitución apostólica se ejerce y cumple dentro del periodo provisional de sede vacante que se inicia con el fallecimiento o la renuncia efectiva del Papa y concluye con la aceptación de la elección del nuevo Sucesor de San Pedro: ya no es posible afirmar que se puedan invocar las disposiciones de dicha ley especial en un momento posterior, ni siquiera por parte de fieles que no forman parte del colegio cardenalicio. Por otro lado, los protagonistas exclusivos de la elección del Romano Pontífice son los cardenales, y a ellos les confía la ley el cometido de resolver y superar eventuales situaciones sin salida que pudieran resultar de anomalías surgidas en el curso de las votaciones que pongan en duda su validez.
En cuanto a la facultad que posee el Sumo Pontífice para renunciar al munus petrino pero no al ministerium, el canon 332 § 2 emplea (en el texto latino) textualmente la palabra munus, no ministerium, vocablo que es utilizado por el contrario por Benedicto XVI en su Declaratio; ¿puede este detalle invalidar la renuncia, como se llegó a afirmar en el nº76 de UDG ?
No hay fundamentos para pedir la declaración de nulidad de la Declaratio de Benedicto por haber empleado la palabra ministerium. Es preciso recordar ante todo que el canon 332 § 2 prescribe como condición de validez «que la renuncia sea válida y se manifieste formalmente» (rite); esto es, que se haya dado a conocer a toda la Iglesia. Quienes se quejan de la falta de una aplicación rígida y estricta de lo previsto en el canon 332 § 2 del Código de Derecho Canónico y llegan a la conclusión de que la renuncia fue inválida porque el Pontífice no renunció al munus, olvidan que se trata de un acto jurídico ejecutado por la autoridad suprema de la Iglesia, que con toda legitimidad puede utilizar un vocablo u otro con tal de que su intención de renunciar al cargo pontificio sea obvia e inequívoca. Intención que, en este caso, fue corroborada en bastantes ocasiones por Joseph Ratzinger en los últimos tiempos de su pontificado, y hasta poco antes de su deceso, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2022. Aplicando, por otra parte, criterios de interpretación individuales al canon 17 del Código de Derecho Canónico, se debe tener en cuenta el texto global, donde el Pontífice precisa que el cónclave «ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse» porque la «sedes Romae», con la renuncia, «vacet». Me parece incontestable la manifiesta contradicción de algunas tesis propuestas por quienes pretenden distinguir en el plano técnico-jurídico el munus del misterium, y luego no interpretan la palabra vacet con su sentido propio de vacante, sino con uno enteramente nuevo e impropio de vacía, intentando justificar la presunta sede impedida en que habrían situado a Joseph Ratzinger. El inciso sedes Romae también hay que entenderlo correctamente, por haber en la declaración una expresión equivalente a la de Sede Apostólica, como por otra parte queda manifiesto con la lectura de la constitución apostólica Universi Dominici gregis. Tampoco se entiende por qué razón el apartado 76 de esa ley especial tenga que determinar la nulidad de la renuncia de Benedicto XVI, puesto que dicha norma se refiere expresamente a la sanción que se aplica por la contravención de las normas electorales por parte de los cardenales reunidos en conclave. Lo declaró el cardenal Mario Francesco Pompedda, autorizado canonista que falleció en 2006, el cual refiriéndose precisamente al apartado 76 puntualizó que «en aplicación del canon 10 del CIC (cf. can. 1495 CCEO) , introduce aquí una nulidad imposible de subsanar, que sería causal de nulidad en la elección si contraviniese el procedimiento arriba descrito» (cf. Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 2003, p. 359). Se refiere al procedimiento de elección del Papa según el capítulo V (De electionis explicatione) de la parte II (De electioni Romani Pontificis) de la constitución apostólica. En realidad no alude por eso en modo alguno al acto jurídico de renuncia que da comienzo a la vacancia de la Sede Apostólica.
¿Es cierto que en sede impedida el Papa pierde el ministerium pero conserva el munus?
De corroborarse la tesis –que, como adelanté, considero totalmente inaceptable– según la cual el munus es distinto de ministerium, semejante afirmación no encontraría respaldo en la legislación canónica vigente. Lo cierto es que el canon 412 del Código de Derecho Canónico, que introduce la disciplina de la sede episcopal impedida, determina que «sedes episcopalis impedita intellegitur si […] Episcopus diocesanus plane a munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur»: está claro que en caso de un impedimento debido a circunstancias externas y subjetivas el obispo no pierde el ministerium pero queda impedido de ejercerlo de un modo concreto, sea provisional o definitivamente. Dicho de otro modo: la sede impedida no afecta la titularidad en el aspecto jurídico de la potestad de jurisdicción del prelado, mientras que para garantizar la continuidad del gobierno de la diócesis la ley enumera en el canon 413 quiénes deben hacerse cargo de forma interina.
¿Pueden darse condiciones por las que el concepto de sede impedida pueda aplicarse al Papa? En caso afirmativo, ¿se aplican al caso de Joseph Ratzinger después de su renuncia?
La figura de la sede impedida no sólo debería tener aplicación para los obispos, sino también para el Romano Pontífice, ya que éste último también podría encontrarse en prisión, exiliado, en arresto domiciliario o en alguna otra circunstancia que lo inhabilite, de conformidad con los casos enumerados en el canon 412 del Código de Derecho Canónico para los casos de sede episcopal impedida. A pesar de ello, como ya recordamos, actualmente hay un vacío legal en el ordenamiento jurídico de la Iglesia: falta una ley especial que regule la sede romana prorsus impedita. De ahí que los que proponen ciertas teorías arriesgadas no puedan recurrir a una normativa concreta en la que basar sus argumentos. Sea como sea, hay que entender bien la situación de sede impedida, evitando interpretaciones distorsionadas que vayan más allá de su alcance y la confundan con la figura jurídica de renuncia. En realidad, la renuncia es un acto jurídico que tiene que ejercerse libremente. Por el contrario, la sede impedida es una situación que el titular de un cargo eclesiástico padece contra su voluntad y a la que el ordenamiento jurídico atribuye unos efectos jurídicos determinados en el momento en que la efectúa quien tiene competencia para ello. Por ello, resulta una paradoja insostenible afirmar Benedicto XVI se habría autodeclarado o autoexiliado en sede impedida mediante el escrito de su renuncia, colocándose en sede impedida. Cosa que, evidentemente, no es posible, dado que es necesario sufrir la causa del impedimento, debido a lo cual la sede impedida deberá forzosamente ser declarada como tal por otros. Por ejemplo, por parte del colegio cardenalicio (como se propuso, además, en el proyecto de ley arriba citado).
Se ha hablado a veces de pontificado compartido. ¿Hay razones para que se dé una situación así? ¿Habría alguna relación posible con el acto de renuncia que hizo Benedicto XVI en 2013?
Para garantizar la unidad de la Iglesia tenemos necesariamente que confiar en el principio de certeza del derecho, y en particular en la centralidad del ius divinum, que excluye categóricamente, la hipótesis de una diarquía o un pontificado compartido. Por consiguiente, hay que evitar aprovecharse indebidamente de ciertas declaraciones de Joseph Ratzinger que, por el contrario, dan a entender en su conjunto la validez de la renuncia (baste pensar en lo que dijo en su última audiencia general del 27 de febrero de 2013: «El siempre es también un para siempre –ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. […] Ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro». El propio Ratzinger lo ha corroborado en varias ocasiones. Y tampoco hay que aprovecharse de ciertas declaraciones –ciertamente infelices e inoportunas– de quien fue su secretario personal, monseñor Georg Gänswein, cuando por ejemplo habló de un ministerio ampliado, con el cual, después de la abdicación coexistirían «un miembro activo y otro contemplativo». Por otra parte, el Papa es «el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y de comunión»: sería sin duda escandaloso que el Obispo de Roma desmintiera tal postulado eclesiológico fragmentando con ello la unidad de la Iglesia al dividir el oficio petrino en dos entidades distintas, el munus y el ministerium. Con ello fomentaría incomprensiones, fracturas e inquietud en el pueblo de Dios. Además, el propio Ratzinger, en la homilía que pronunció en la Misa de la toma de posesión de la cátedra episcopal romana el 7 de mayo de 2005, declaró que «El Papa no es un soberano absoluto, cuyo pensamiento y voluntad son ley»: son precisamente estas palabras las que excluyen que alguien como Ratzinger quisiera conscientemente descomponer el pontificado por sabe Dios qué finalidad más o menos arcana, haciendo uso con ello de una potestad real que el derecho divino le veta.
Muchos han señalado la misión que podrían cumplir los cardenales declarando inválida la renuncia de Benedicto XVI, y en consecuencia, la elección de Francisco quedaría declarada inválida. ¿En qué medida pueden los cardenales realizar una función supervisora después de la elección y reconocimiento de la legitimidad de un papa? ¿Tienen alguna base esas hipótesis, ya sea en general o en la presente situación?
Siguiendo la estela de la tradición canónica –baste recordar el conocido precedente de la renuncia de Celestino V en 1294–, Benedicto XVI leyó su declaración de renuncia ante una parte del colegio cardenalicio convocada con motivo de un consistorio ordinario público para la canonización de unos beatos. Con aquel gesto, el pontífice alemán no sólo se proponía hacer partícipe a toda la Iglesia de su decisión durante una solemne ceremonia pública, sino recalcar además la importancia de los cardenales, a los cuales –como es sabido– corresponde desde hace casi un millar de años encargarse per modum electionis de colocar a alguien en la cátedra de San Pedro. Y precisamente cuando hay reparos sobre la validez de la elección de un nuevo pontífice, los purpurados podrían manifestar sus dudas durante el cónclave, concretamente antes de que la elección se complete con la aceptación por parte de ellos de la persona elegida. Está claro, pues, que no es posible suscitar en un momento posterior dudas que pudiesen perjudicar a la Iglesia y su unidad interna: a este respecto, es significativo que ninguno de los más de cien cardenales electores congregados en marzo de 2013 en la Capilla Sixtina haya hecho jamás declaraciones en tal sentido. Orientándose por la estrella polar del bonum commune Ecclesiae,existe una sede institucional –el cónclave– capacitada para señalar anomalías que pudieran comprometer la validez de la elección. Está previsto además en la constitución apostólica Universi Dominici gregis, que pone la responsabilidad, uti singuli, en los cardenales que participan en la votación. Otras iniciativas, como la de enviar al cabo de varios años de haber comenzado el reinado de Francisco un expediente a todos los cardenales propuestos hasta el pontificado de Benedicto, están totalmente desprovistas de fundamento y son impropias. Del mismo modo, es manifiestamente injustificada y hasta errónea la solicitud recientemente dirigida al Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano para que determine la posible invalidez de la renuncia de Benedicto XVI el 11 de febrero de 2013. Solicitud que demuestra que sus promotores no tienen ni idea de cuestiones canónicas, en particular de la diferencia fundamental entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede, y por tanto entre la legislación vaticana y la canónica. Es más, el Tribunal vaticano, por ser un órgano de justicia estatal, carece de jurisdicción para pronunciarse sobre cuestiones estrictamente canónicas y tan delicadas, que por otra parte no podrían ni dirigirse a los tribunales de la Sede Apostólica, habida cuenta del principio Prima Sedes a nemine iudicatur (canon 1404).
Para considerar nula e írrita la renuncia de Ratzinger, ¿sería posible invocar un posible error obstativo? Es decir, que Benedicto XVI hubiese declarado su voluntad de dimitir, pero sin plena conciencia de lo que hacía.
Creer que Benedicto cometió un error obstativo me parece temerario y totalmente inverosímil. Como ya repetimos, para evaluar la autenticidad de la declaración del 11 de febrero de 2103 es preciso también remitirse al comportamiento de Joseph Ratzinger y a todo lo que declaró en los años sucesivos hasta su muerte. Teniendo en cuenta las imágenes, inmortalizadas por los medios de todo el mundo, de su viaje en helicóptero a Castel Gandolfo el 28 de febrero de 2013, así como todo lo que ha afirmado en sus escritos, por ejemplo en las respuestas concedidas a algunos purpurados y periodistas, o incluso a lo que nos ha dado a conocer su biógrafo oficial Peter Seewald, es razonable deducir que en ningún momento ha simulado Benedicto su voluntad ante la Iglesia universal declarando renunciar al cargo sin que estuviera en su ánimo hacerlo. Por añadidura, no se haría justicia con ello al pontífice alemán, que siempre se distinguió por su rigor, transparencia de conducta, claridad de conceptos y, sobre todo, sensibilidad para salvaguardar la unidad de la Iglesia visible. Exigencia ésta que difícilmente lo habría llevado a recurrir de modo irresponsable al empleo de un lenguaje anfibológico en un escrito tan importante como su renuncia.
¿Es cierto que Benedicto XVI jamás firmó su renuncia al ministerium después de las ocho de la tarde del 28 de febrero?
Como es sabido, se puede observar por la lectura de del canon 332 § 2 del Código de Derecho Canónico que la renuncia al cargo pontificio tiene efectos inmediatos en cuanto se satisfacen dos requisitos: la validez de la libertad y la debida manifestación de la propia renuncia. Por el contrario, Benedicto XVI introdujo un elemento accidental del acto jurídico. Es decir, un término inicial (dies a quo) a partir del cual la renuncia habría tenido efecto. Se trata de un elemento que no está previsto en la legislación canónica pero que no por ello está prohibido: el Papa pudo hacerlo de un modo totalmente legítimo puesto que, teniendo bien clara la diferencia entre potestad de orden y potestad de jurisdicción, la renuncia es un acto jurídico que determina el cese de un cargo eclesiástico de gobierno. Y, bien pensado, es posible que la mencionada decisión haya permitido a la Iglesia digerir una decisión de semejante calibre y tan extraordinaria que hacía siglos que no la tomaba ningún sucesor de San Pedro. La doctrina canónica jamás ha puesto en duda la legitimidad de lo que dispuso el papa Ratzinger, que por otra parte se atuvo a la norma de la Santa Sede, que ya tiene diez años, sobre la renuncia que deben formalizar los prelados diocesanos al cumplir los 75 años, según está previsto en el canon 401 § 1 del susodicho código. Renuncia que es aceptada por el Romano Pontífice, pero adjuntando la cláusula nunc pro tunc: de ese modo, se comunica al obispo que la renuncia ha sido aceptada, si bien no entra en vigor hasta que la Santa Sede anuncia el nombramiento de un nuevo titular. Por eso, no se instala en la diócesis el gobierno interino previsto para los casos de sede episcopal vacante. Por último, hay que precisar que Benedicto XVI no estaba obligado a suscribir ni ratificar su renuncia a las 8 de la tarde del 28 de febrero de 2013. Y menos aún si se trata de una decisión tomada por la autoridad suprema de la Iglesia que, según puntualiza el canon 332 § 2, no es preciso que sea aceptada por nadie. No se entiende por tanto el motivo por el que habría tenido que confirmarla el Pontífice; el derecho canónico no obliga a nada en ese sentido, y era notorio para toda la Iglesia universal que la renuncia no habría tenido efecto inmediatamente, esto es en el momento de la lectura de la declaración en el consistorio ordinario público del 11 de febrero de 2013.
Por lo que respecta a la elección de Bergoglio, ¿qué piensa de la posibilidad del vicio de consentimiento? Que resultase elegido en la quinta vuelta del mismo día (cuando el Código de Derecho Canónico prevé como máximo cuatro), ¿puede considerarse una circunstancia invalidante?
También me parece que la tesis de la nulidad de la aceptación de la elección del 13 de marzo de 2013 por parte de Jorge Mario Bergoglio al Pontificado de la Iglesia Católica por presunto vicio de consentimiento, es decir con la intención de no ejercer de Pontífice y perjudicar a la Iglesia, aparte de ser extravagante, carece de fundamento jurídico. Ni la constitución apostólica Universi Dominici gregis ni la normativa general para la elección según el Código contemplan semejante hipótesis, que sí está prevista en cambio en lo relativo al matrimonio para los casos en que el asenso de uno o de ambos contrayentes en un acto positivo de voluntad (cf. can. 1101 § 2). Esto se debe a que en el matrimonio canónico el consentimiento es un acto personalísimo que debe ser libre, con conciencia de lo que se hace y particularmente íntegro, a fin de que no se excluya el matrimonio mismo o un elemento o propiedad esencial del mismo. La posibilidad de poner en tela de juicio la legitimidad de un pontífice a raíz de un vicio de consentimiento pondría además en peligro la unidad de la Iglesia y significaría tener que hacer una averiguación bastante difícil sobre las intenciones del pontífice reinante. La exigencia de evitar pretextos que permitan impugnar la validez de la elección pontificia es el fundamento que inspira el apartado 78 de Universi Dominici gregis, que excluye la nulidad de la elección simoniaca del Papa. Por último, por lo que se refiere a la votación celebrada el 13 de marzo de 2013, como demostré en el ensayo Sull’elezione di Papa Francesco, publicado en 2015 en la revista que actualmente dirijo, Archivio giuridico Filippo Serafini, el mencionado escrutinio no determinó la invalidez de la elección de Francisco. Es más, en aquella ocasión rebatí la tesis del periodista Antonio Socci, que recogió la información facilitada por su colega argentina Elisabetta Piqué (y recibida por el propio Bergoglio), según la cual uno de los que contaban los votos en una de las votaciones se dio cuenta de que había más votos que electores: 116 en vez de 115, pues al parecer uno de los cardenales había depositado dos papeletas en la urna, una en blanco y la otra con el nombre de quien él proponía. En consecuencia, la votación fue declarada nula y se repitió, conforme a la norma prevista en el apartado 68 de Universi Dominici gregis. A juicio de Socci, no se debería haber repetido la votación porque habría correspondido aplicar el párrafo 69 de dicha constitución apostólica, que prescribe que no debe anularse una votación si en el recuento aparecen juntas dos papeletas de forma que parezca que proceden de un mismo elector: si figura el mismo nombre, cuentan como un solo voto; en cambio, si los nombres son diferentes, ninguno de ellos puede considerarse válido. A pesar de ello, en el libro de Elisabetta Piqué Francisco: vida y revolución se especifica que el contador de votos señaló la falta de coincidencia entre el número de papeletas y el de electores, después de la votación y antes de leer los nombres inscritos en las papeletas; es decir, durante el conteo prescrito en el párrafo 68, durante el recuento previsto en el 69. Como se ve, la ley especial que regula los cónclaves se observó correctamente, invalidando la votación, como si no se hubiera hecho. Por consiguiente, si el 13 de marzo de 2013 tuvieron lugar en concreto cinco votaciones, no es menos cierto que desde el punto de vista jurídico fueron válidas cuatro, en perfecta conformidad con lo previsto en el párrafo 63 de Universi Dominici gregis.
Con vistas a un próximo cónclave, ¿hay cuestiones más urgentes que afrontar que se espera queden resueltas pronto?
Hay algunas cuestiones que el papa Francisco tendría que abordar con sentido de la responsabilidad. Pensemos nada más que durante el pontificado actual han sido menos frecuentes los consistorios o reuniones plenarias de los cardenales, con lo que no tienen oportunidad de debatir cuestiones relativas al bien de la Iglesia ni de conocerse unos a otros. Es un aspecto aparentemente marginal que podría influir mucho en las reuniones generales y en el cónclave que se celebre cuando el pontífice actualmente reinante fallezca o renuncie. Aparte de eso, es preciso definir con claridad la situación jurídica del cardenal Giovanni Angelo Becciu, prefecto emérito del Dicasterio (ex Congregación) para las Causas de los Santos, cuya renuncia a los derechos que conlleva el cardenalato aceptó el Papa el 24 de septiembre de 2020. ¿Podrá participar Becciu, si para entonces no ha cumplido los ochenta años, en la votación para elegir al nuevo Sucesor de San Pedro? Convendría aclararlo para evitar futuras objeciones. Por otra parte, el purpurado en cuestión está inmerso en un lío judicial que a día de hoy prevé su condena, junto con otros imputados, por parte del Tribunal de Primera Instancia del Estado de la Ciudad del Vaticano con una sentencia de fecha 16 de diciembre de 2023, que con todo se dictó contraviniendo claramente los principios de un proceso justo, como intenté demostrar en un trabajo realizado en colaboración con el profesor Manuel Ganarin y el doctor Alberto Tomer de la Alma Mater Studiorum, la Universidad de Bolonia, que se publicó en una revista telemática. Se trata de un proceso en el que el Sumo Pontífice es enfrentado enérgicamente con vistas a influir en el resultado mediante concesiones destinadas a favorecer al promotor de justicia vaticano, es decir la fiscalía. Entre otras cosas, permite efectuar derogaciones en la legislación procesal adoptando medidas cautelares y autorizando escuchas que en su tiempo no estaban previstas en el código aplicado en el Vaticano; y que además comprometen la credibilidad y la presencia del Estado de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede en la comunidad internacional. Aparte eso, hace poco me enteré por el Anuario pontificio de este año de que me van a nombrar jueza adjunta del Tribunal de Casación vaticano. Nombramiento del que, sorprendentemente, no se me había notificado –de lo contrario no habría podido escribir mi opinión sobre el procedimiento–, y que por otra parte no puedo aceptar por incompatibilidad con otra labor institucional que realizo. En resumidas cuentas, que en Roma hay algunas cuestiones por resolver. Pero desde luego no la de la supuesta invalidez de la renuncia de Benedicto y la elección del papa Bergoglio.
(Traducido por Bruno de la Inmaculada)